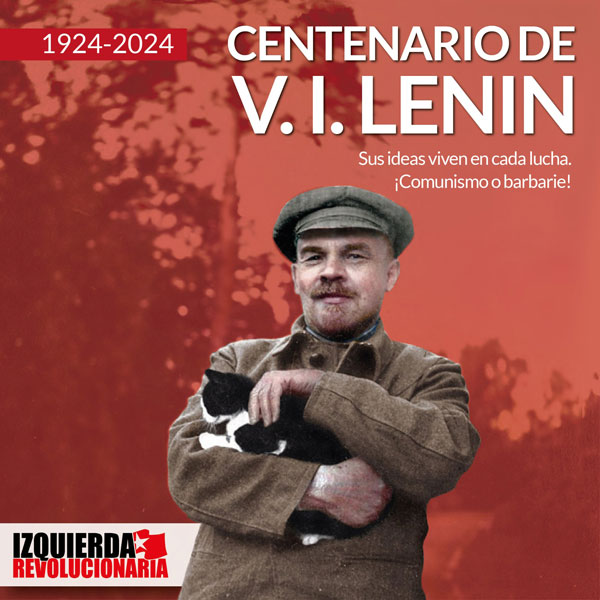Al igual que Argentina y Brasil, y casi todos los demás países sudamericanos, Chile ha apostado en los últimos años a la intensificación de su comercio con China para poder mantener el crecimiento de su economía. Es así como, aunque su histórico mercado estadounidense se encuentre atravesando por un mal momento, ha logrado suplirlo con creces con los distintos mercados asiáticos con los cuales ha firmado innumerables TLC. Para 2010 el 49% de las exportaciones chilenas tenían este último destino, siendo China, con un 24,43%, el principal de ellos (1), lo cual no es ninguna casualidad ya que es la primera consumidora mundial de cobre.
Al igual que Argentina y Brasil, y casi todos los demás países sudamericanos, Chile ha apostado en los últimos años a la intensificación de su comercio con China para poder mantener el crecimiento de su economía. Es así como, aunque su histórico mercado estadounidense se encuentre atravesando por un mal momento, ha logrado suplirlo con creces con los distintos mercados asiáticos con los cuales ha firmado innumerables TLC. Para 2010 el 49% de las exportaciones chilenas tenían este último destino, siendo China, con un 24,43%, el principal de ellos (1), lo cual no es ninguna casualidad ya que es la primera consumidora mundial de cobre.
El director de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, Jorge Bunster, declaraba este año a la agencia Xinhua que “China ha ido adquiriendo gran importancia como socio comercial de Chile y hoy es el principal destino de nuestras exportaciones. No lo era en el 2006 cuando partió el TLC, pero ya en 2010 representó el 24,4% del volumen de las exportaciones chilenas”, agregando luego que “las exportaciones chilenas a China han crecido a una tasa anual del 35% y las importaciones en un 31%” (2). En la misma entrevista, Bunster también informaba que en 2010 el intercambio comercial con este país había alcanzado los US$ 25.800 millones, básicamente por la venta de cobre que representa un 58% de dichas exportaciones. Después de China, individualmente, el segundo socio comercial de Chile fue Japón que absorbió el 10,69% del total de lo exportado (63% correspondiente al cobre), y recién en tercer lugar apareció EEUU con el 9,85% (1). Esta relación cambia con respecto a las importaciones, donde EEUU continuaba siendo para 2010 el origen de la mayor parte de ellas con el 15,83% y China el segundo con 14,07% (1).
 Hasta noviembre de 2011 las exportaciones chilenas habían crecido un 17,2% con respecto al mismo mes de 2010 para totalizar US$ 74.276 millones (53,09% correspondientes al cobre) en los primeros 11 meses del año, para un superávit comercial de US$ 10.223 millones (3). Sin embargo, y al igual que había ocurrido con las economías brasileña y argentina, en los últimos meses del año la ralentización de la economía china tuvo sus efectos negativos sobre la exportación de cobre: para noviembre se había acumulado una contracción anual de 8,7%, a la que se sumaba una caída de 10,8% en su precio internacional con respecto a noviembre de 2010 (3), algo que había sido contemplado por el anteriormente mencionado Jorge Bunster: “‘estamos observando que en el mundo desarrollado de occidente, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, se están haciendo más agudos ciertos problemas que no han sido resueltos… Creemos que Chile tiene unas finanzas bastante saludables, tiene un Fondo Soberano significativo que nos permite mirar un escenario difícil con cierta tranquilidad, pero con cuidado’, acotó, indicando que el crecimiento de China pudiera atenuarse… Reconoció que ello pudiera generar una desaceleración en los ritmos de crecimiento de Chile, provocando la caída del precio del cobre, su principal producto de exportación, ‘y eso sin dudas nos enfrenta a un escenario poco menos holgado en materia de balanza de pagos’” (2).
Hasta noviembre de 2011 las exportaciones chilenas habían crecido un 17,2% con respecto al mismo mes de 2010 para totalizar US$ 74.276 millones (53,09% correspondientes al cobre) en los primeros 11 meses del año, para un superávit comercial de US$ 10.223 millones (3). Sin embargo, y al igual que había ocurrido con las economías brasileña y argentina, en los últimos meses del año la ralentización de la economía china tuvo sus efectos negativos sobre la exportación de cobre: para noviembre se había acumulado una contracción anual de 8,7%, a la que se sumaba una caída de 10,8% en su precio internacional con respecto a noviembre de 2010 (3), algo que había sido contemplado por el anteriormente mencionado Jorge Bunster: “‘estamos observando que en el mundo desarrollado de occidente, especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea, se están haciendo más agudos ciertos problemas que no han sido resueltos… Creemos que Chile tiene unas finanzas bastante saludables, tiene un Fondo Soberano significativo que nos permite mirar un escenario difícil con cierta tranquilidad, pero con cuidado’, acotó, indicando que el crecimiento de China pudiera atenuarse… Reconoció que ello pudiera generar una desaceleración en los ritmos de crecimiento de Chile, provocando la caída del precio del cobre, su principal producto de exportación, ‘y eso sin dudas nos enfrenta a un escenario poco menos holgado en materia de balanza de pagos’” (2).Efectivamente, este freno que se comenzó a producir en la economía chilena ha llevado a que el Banco Central bajara la perspectiva de crecimiento para 2011 a 6,2% luego de haber tenido un PIB de 8,4% en el primer semestre. Inclusive, el Banco Central no ve mejoras en el corto plazo y prevé que se mantenga la baja durante 2012 estimando un PIB de 4,2% (4). Junto con esta caída del crecimiento también se ha producido un incremento de la inflación que se estima cierre el año en un 3,9%. Ante esto, el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera ha mantenido la cotización del peso chileno frente al dólar, luego de devaluarlo a principio de año, jugando para ello con la fuerte demanda china de cobre que ha existido hasta ahora que le han permitido gozar de un alto precio, sin embargo, esto le está restando competitividad a las demás exportaciones chilenas, además de incentivar las importaciones, por lo cual no sería de extrañar que en cualquier momento se cambiara una vez más de orientación. Como sus colegas reformistas de Brasil y Argentina, los neoliberales chilenos tampoco parecieran entender muy bien el fondo de lo que está ocurriendo con el capitalismo mundial, y ante ello sólo atinan a tratar de ganar tiempo, mientras le ruegan a Dios que ponga fin a su actual pesadilla, recurriendo a las piruetas monetaristas de siempre.
Hasta el propio presidente Piñera, tan optimista siempre él, en este caso no se hace demasiadas ilusiones con lo que le espera al capitalismo chileno en los días por venir. “Piñera advirtió que Chile ‘va a vivir tiempos más difíciles que los que hemos vivido en los últimos dos años’, por lo que es necesario estar ‘preparados para enfrentar esos tiempos difíciles’” (5). A pesar de ello, el simpático de Piñera, como buen burgués que es, no renuncia a su fe ciega en el capitalismo, así lo vea cayéndose a pedazos. “Piñera aseguró que la otra visión, que es la que cree en ‘la democracia vital auténtica’, con alternancia en el poder, ‘libertad de expresión plena’, una economía basada en la iniciativa y el entendimiento de las personas y un Estado que lucha contra la desigualdad, ‘ha dado resultados en el mundo entero’… ‘Les está yendo mucho mejor a los países que están siguiendo el camino de la libertad plena en lo político, lo económico y lo social’, aseguró… ‘Respeto la libertad de los venezolanos, de los cubanos y los nicaragüenses de elegir su modelo, pero en el siglo XXI creer que el modelo basado en una economía socialista, en que el Estado es el principal motor, constituye un error. En fin, todos tenemos derecho a equivocarnos’” (6).
La pobreza de un “país modelo”
 Desde los tiempos del dictador Pinochet, los medios de propaganda del capitalismo, tanto nacionales como internacionales, se han encargado de promocionar el modelo capitalista chileno como ejemplo de eficacia y éxito, contraponiéndolo a los modelos con un mayor acento social como el venezolano, el ecuatoriano o el boliviano. Se coloca como prueba, además de su creciente PIB, por ejemplo, un alto Índice de Desarrollo Humano, aunque este último se calcule de tal forma que termine favoreciendo los números del régimen burgués chileno (7). Sin embargo, cuando se quita ese primer decorado rutilante aparece una realidad muy distinta al cuento de hadas que pretende vender la burguesía. Más allá de las cifras de la macroeconomía y de las aspiraciones de Piñera de convertir a Chile en un país “desarrollado” para 2018, la verdad es que en el país andino conviven dos Chile muy distintos.
Desde los tiempos del dictador Pinochet, los medios de propaganda del capitalismo, tanto nacionales como internacionales, se han encargado de promocionar el modelo capitalista chileno como ejemplo de eficacia y éxito, contraponiéndolo a los modelos con un mayor acento social como el venezolano, el ecuatoriano o el boliviano. Se coloca como prueba, además de su creciente PIB, por ejemplo, un alto Índice de Desarrollo Humano, aunque este último se calcule de tal forma que termine favoreciendo los números del régimen burgués chileno (7). Sin embargo, cuando se quita ese primer decorado rutilante aparece una realidad muy distinta al cuento de hadas que pretende vender la burguesía. Más allá de las cifras de la macroeconomía y de las aspiraciones de Piñera de convertir a Chile en un país “desarrollado” para 2018, la verdad es que en el país andino conviven dos Chile muy distintos.Veíamos en el punto anterior que Chile ha venido teniendo un crecimiento sostenido a lo largo de estos últimos años, apuntalado por la creciente exportación de cobre hacia los mercados asiáticos. Los voceros del gobierno burgués son los primeros en salir a difundir estas noticias con bombos y platillos, pero lo que nunca dicen, ni dirán, es cómo se reparte este pastel. Según “datos de la encuesta CASEN 2009, que muestra que las personas que pertenecen al 5% más rico ganan 833 veces lo que obtiene el 5% más pobre… si tuviésemos que estimar cuanto de este 8,4% de crecimiento interanual [PIB correspondiente al primer semestre de 2011] llega al chileno medio, nos encontraríamos que al menos las ¾ partes de ese crecimiento se va al bolsillo de los más ricos de este país. Del 10% más rico. La inmensa mayoría de los chilenos no lo palpa” (8). Andrés Zahler, especialista del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y profesor en la Universidad Diego Portales de Chile, citado en el buen trabajo investigativo de Silvia Viñas, “Chile: La desigualdad tras la prosperidad” (7), decía que “apenas el 20% de la población chilena percibe ingresos comparables con los de un país desarrollado, mientras el porcentaje restante percibe ingresos comparables con los de un país con medianos o bajos ingresos”. Situación que se refleja en su índice de Gini, que para 2009 era de 52 (9), uno de los más altos de Sudamérica.
Un joven economista, Gonzalo Durán, también citado en el mencionado trabajo de Viñas, va más lejos e identifica al exclusivo grupo de burgueses que se apropia del 75% del ingreso de Chile: “en base al micro-dato de la encuesta CASEN 2009, en Chile 4.459 familias tienen un ingreso autónomo mensual promedio de $18.951.931, se trata del 0,1% de los hogares más ricos, que en general tienden a sub declarar sus ingresos en este tipo de encuestas de hogares. En este selecto grupo podemos encontrar a los principales accionistas de los 114 Grupos Empresariales registrados a septiembre de 2011 por la Superintendencia de Valores y Seguros y los principales ejecutivos que sirven a las empresas que pertenecen a estos Holdings. En esta lista se encuentran los dueños de los bancos, compañías de seguro, los supermercados, las AFP, Isapres, las pesqueras, forestales, mineras, salmoneras, medios de comunicación, en fin, los dueños de Chile, la elite que configura y decide día a día la economía nacional…
Recordando las palabras que dijo hace más de un siglo Eduardo Matte Pérez, bisabuelo de Eliodoro Matte Larraín (dueño de uno de los principales grupos forestales del país, entre otros negocios), ‘Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio’ (Diario El Pueblo, 19 de Marzo de 1892)” (10). Por supuesto que entre los dueños de Chile se encuentra, en primerísimo lugar, el presidente Sebastián Piñera, el hombre más rico del país con un patrimonio de US$ 2.400 millones (11). El mencionado Gonzalo Durán complementa la anterior información mostrando también los números del Chile que produce la riqueza de la burguesía: “de acuerdo a los datos de la primera Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Calidad de Vida y Salud (ENETS), el 90% de las personas que trabajan, ganan menos de 650.000 pesos [US$ 1.235]. Es incluso menos que el Salario Mínimo de la mayoría de los países de la OECD (ajustando por paridad de poder de compra). Es decir, 9 de cada 10 trabajadores en Chile, gana menos que el salario mínimo promedio de los países avanzados. Además, el 76% de los trabajadores/as, gana menos de $350.000 [US$ 665], monto equivalente al Salario Ético del Monseñor actualizado a la fecha por el IPC de alimentos. Es decir, en Chile, cerca de 8 de cada 10 trabajadores obtienen menos que el salario ético” (12). No sólo es lo poco que ganan los trabajadores chilenos, sino también las condiciones del empleo. De acuerdo con las estadísticas oficiales para julio-agosto de 2011 el desempleo se encontraba en 7,4% (13), un índice que varios países desarrollados quisieran tener para sí, no obstante, como ya vimos en otras materias, tampoco aquí todo lo que brilla es oro, debajo de esta atractiva cifra se esconde, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el drama del empleo tercerizado, precarizado, o subempleo, donde no existe la seguridad social, la jubilación ni ningún otro beneficio laboral, es el mundo de la superexplotación del trabajo. Casualmente, en el trimestre marzo-mayo de 2011 se dio en Chile el nivel más alto de subempleo desde que se mide, con más de 712.000 personas en dicha condición, 42,3% más que en 2009 y 20,5% más que desde la llegada de Piñera al gobierno (14).
Un estudio sobre el tema señala que “a pesar de que el gobierno había anunciado que el empleo asalariado comenzaría a aumentar y el cuenta propia a disminuir, y se revertiría la tendencia natural de todo proceso de recuperación económica de avanzar vía trabajo independiente, esta situación no sólo no ha ocurrido, sino que se observa una tendencia inversa, llegando a tal punto que la participación del empleo asalariado en el total de ocupados disminuyó en los últimos 16 meses desde un 70,3% a un 68,2%, vale decir, 2,1 puntos porcentuales…a nivel nacional, sólo un 38,6% del total de ocupados y un 52,9% de los asalariados presentan un empleo protegido, vale decir, con contrato escrito, indefinido, liquidación de sueldo y cotizaciones para pensión, salud y seguro de desempleo. Esto representa una disminución en la protección del empleo en 4,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre diciembre-febrero 2011” (13). Para concluir que si al número de desempleados oficiales se le suma “el desempleo oculto y el desempleo por subempleo, los desocupados aumentan en un 84% y la tasa de desempleo se sitúa en un 12,8%, mucho más del 7,4% registrado por el Gobierno” (13). Como suele ocurrir, en el caso de los jóvenes los índices de desempleo se disparan hasta el 21,5% entre quienes tienen de 15 a 19 años y a 17,3% entre los de 20 a 24 años (15).
Evidentemente, todo lo anterior se traduce en un alto nivel de pobreza que, según informes oficiales, se encontraría en 18,9%, algo que llevó al entonces ministro de Planificación de Piñera, Felipe Kast, decir con todo cinismo que “es una vergüenza social que un país que crece tanto tenga estos niveles de pobreza y desigualdad” (16). Carlos Marx decía que: “El pauperismo es el asilo de inválidos del ejército obrero en activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. Su existencia va implícita en la existencia de la superpoblación relativa, su necesidad en su necesidad, y con ella constituye una de las condiciones de vida de la producción capitalista y del desarrollo de la riqueza” (17). En pocas palabras, la pobreza es una consecuencia natural de la acumulación de capital. En Chile ocurre lo que se da en cualquier país capitalista, donde el empleo está supeditado a la acumulación capitalista y de esta relación va surgiendo un número creciente de seres humanos que están condenados de por vida a la pobreza. Además, esta situación en Chile se ve potenciada por un gobierno dirigido por la propia burguesía, sin intermediarios, que considera un derroche cualquier gasto social que vaya más allá de lo estrictamente necesario para mantener operativa su máquina de producir plusvalía. De ahí su tendencia a mantener las condiciones de precariedad en el empleo, de rechazo a las mejoras salariales, de negativa a la inversión en educación y salud pública, etc., factores en los que se distancia de los gobiernos reformistas de la región, más proclives a la inversión social para atenuar los efectos del sistema de producción capitalista.
 No es de extrañar, entonces, que ante la ortodoxia del capitalista presidente de Chile su popularidad haya comenzado a caer en picada al año nomás de asumir el cargo. En marzo de 2011 un 61,3% de los encuestados pensaban que el gobierno de Piñera había sido peor de lo esperado y un porcentaje similar, 61,6%, que el presidente “no estaba cumpliendo con sus promesas de campaña” (18). Ya para agosto, con los estudiantes en la calle manifestando, el respaldo a Piñera se encontraba en 27% y el rechazo a su gobierno en 70% (19).
No es de extrañar, entonces, que ante la ortodoxia del capitalista presidente de Chile su popularidad haya comenzado a caer en picada al año nomás de asumir el cargo. En marzo de 2011 un 61,3% de los encuestados pensaban que el gobierno de Piñera había sido peor de lo esperado y un porcentaje similar, 61,6%, que el presidente “no estaba cumpliendo con sus promesas de campaña” (18). Ya para agosto, con los estudiantes en la calle manifestando, el respaldo a Piñera se encontraba en 27% y el rechazo a su gobierno en 70% (19).Un volcán que despertó
Hace aproximadamente un año, haciendo un balance de lo que había sido la lucha de clases en Chile y Colombia durante 2010, escribíamos lo siguiente: “No obstante, la falta de una alternativa revolucionaria, sumada a la fuerte represión gubernamental, ha llevado que una buena parte de las masas de estos países se abstenga de participar en política… Esta situación de aparente apatía popular oculta una realidad explosiva de malestar y explotación entre las masas que, al igual que ocurre con los volcanes, puede estallar en cualquier momento, sólo necesitaría de una gota que rebasara el vaso de la paciencia...” (20).
En el caso de Chile no fue necesario aguardar demasiado para que lo anterior comenzara a convertirse en realidad. Como acabamos de ver, las políticas capitalistas extremas desarrolladas por el presidente empresario, que tienen su principal expresión en su obsesión privatizadora, actuaron como un catalizador del malestar que se ha ido acumulando en estos últimos años. Ya en enero de 2011, un grupo de organizaciones sindicales protestaron contra el intento del gobierno de Piñera de privatizar las empresas estatales Codelco, principal empresa chilena explotadora del cobre, así como la empresa eléctrica Edelnor. Ese mismo mes, en la austral Punta Arenas, se dio una poblada que llegó al paro general en la región en contra del alza de los precios del gas doméstico por parte del gobierno, que también apuntaba a una posible privatización de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) (21). Se conformó una Asamblea Ciudadana que fue la que dirigió la masiva protesta popular que llegó a bloquear carreteras y levantar barricadas en la ciudad, hasta obligar a Piñera a sentarse a negociar. Estos conflictos no fueron más que el anuncio, las fumarolas, del estallido social que se produciría en el mes de mayo.
 El 9 de mayo 30.000 personas se movilizaron a lo largo de Chile en contra del llamado proyecto Hidroaysen, el cual contempla la construcción de 5 represas hidroeléctricas privadas en la Patagonia chilena a un alto costo ambiental. Estas movilizaciones se repitieron el 15, el 20, el 21 y el 28 del mismo mes en todo el país, siempre con un carácter ascendente hasta alcanzar los 100.000 participantes del 28 de mayo. Casi simultáneamente, el 12 de mayo, estalló una protesta estudiantil masiva con una marcha nacional de 100.000 estudiantes, la mitad de ellos en Santiago, situación que se repetiría el 1ero de junio (22). En el sistema educativo chileno se reproduce con toda su crudeza la gran desigualdad social existente en el país. A la burguesía no le interesa un acceso masivo a la educación por parte de los trabajadores y sus hijos y ve la misma, como todo lo demás, desde su óptica de acumular capital. En ese sentido, la educación debe estar al servicio de dicha acumulación, es decir, para los burgueses tiene una doble función: por un lado, sirve para dotar al trabajador de nuevas habilidades que permitan extraerle una mayor plusvalía, y por otro, la propia educación es vista en sí misma como una mercancía capaz de contribuir a esta acumulación, al igual que la salud y las demás necesidades humanas básicas.
El 9 de mayo 30.000 personas se movilizaron a lo largo de Chile en contra del llamado proyecto Hidroaysen, el cual contempla la construcción de 5 represas hidroeléctricas privadas en la Patagonia chilena a un alto costo ambiental. Estas movilizaciones se repitieron el 15, el 20, el 21 y el 28 del mismo mes en todo el país, siempre con un carácter ascendente hasta alcanzar los 100.000 participantes del 28 de mayo. Casi simultáneamente, el 12 de mayo, estalló una protesta estudiantil masiva con una marcha nacional de 100.000 estudiantes, la mitad de ellos en Santiago, situación que se repetiría el 1ero de junio (22). En el sistema educativo chileno se reproduce con toda su crudeza la gran desigualdad social existente en el país. A la burguesía no le interesa un acceso masivo a la educación por parte de los trabajadores y sus hijos y ve la misma, como todo lo demás, desde su óptica de acumular capital. En ese sentido, la educación debe estar al servicio de dicha acumulación, es decir, para los burgueses tiene una doble función: por un lado, sirve para dotar al trabajador de nuevas habilidades que permitan extraerle una mayor plusvalía, y por otro, la propia educación es vista en sí misma como una mercancía capaz de contribuir a esta acumulación, al igual que la salud y las demás necesidades humanas básicas.Sebastián Piñera, el primer capitalista de Chile, ha sido muy claro y categórico en esto último: “Requerimos sin duda en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: Es un bien de consumo, significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas… también la educación tiene un componente de inversión” (23), conceptos que posteriormente reafirmó. “El presidente Sebastián Piñera afirmó que no es partidario de ofrecer gratuitamente la educación en Chile…‘No creemos en estatizar ni monopolizar por parte del Estado la educación del país, porque eso a la larga es un atentado no sólo a la calidad, es un atentado a la libertad y es un atentado a la equidad de la educación’” (24).
A partir de lo anterior es más sencillo comprender por qué “el actual sistema educativo chileno está casi totalmente en manos privadas, tras las reformas neoliberales instauradas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Sólo el 40% de los escolares chilenos estudia en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben acceder a créditos internos o en bancos privados” (24). Según un informe del propio Ministerio de Educación, “el rendimiento académico de los estudiantes secundarios de segundo año que cursan en las comunas más pudientes excede con creces el rendimiento académico de estudiantes que cursan en otros barrios de la capital chilena”, mientras un estudio de la Universidad de Chile dice que “los estudiantes de familias más adineradas reciben también la posibilidad de inscribirse en las universidades más prestigiosas, mientras que los estudiantes de menores recursos se ven obligados a matricularse en universidades privadas e institutos profesionales de mayor precio y menor prestigio” (7).
Como suele ocurrir en casi todos estos casos de explosiones sociales, previamente se ha venido desarrollando un proceso de acumulación de “indignación, amargura, odio y energía revolucionaria”, un “movimiento molecular, imperceptible” como lo definiera Trotsky, que finalmente se rebosa por un hecho a veces tan banal como que el gobierno proclamara el año 2011 como el año de la educación superior (22). Una burla de la burguesía que terminó de colmar la paciencia de los estudiantes universitarios. Este fue el punto de partida de un movimiento que comenzó reclamando “la defensa de la educación pública; terminar con el lucro en la educación; resolver los problemas endeudamiento de estudiantes; aumento de becas; regular las instituciones privadas; aumento del gasto social para las universidades –un presupuesto basal; una política de acceso que incorpore a los quintiles más vulnerables a los centros de estudios; democratización interna” (22), que ha ido in crescendo incorporando primero a los estudiantes secundarios, los precursores “pingüinos” de 2006, con sus propias reivindicaciones, luego a los profesores y sus gremios, a los trabajadores universitarios, al poderoso movimiento obrero chileno encabezado por la CUT y, finalmente, a otros sectores de las masas.
A las reivindicaciones iniciales  los estudiantes se fueron sumando también las reivindicaciones postergadas del resto de la sociedad explotada, desde solicitar la disminución de impuestos a los combustibles hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El punto culminante de este ascenso de la lucha fue, sin dudas, el paro nacional de 48 horas convocado por la CUT, y apoyado por las organizaciones estudiantiles, a finales del mes de agosto, durante el cual trabajadores y estudiantes volvieron a marchar juntos por la Alameda, como lo anunciara el premonitorio discurso de Allende. “Lo cierto es que en imponente demostración, miles de capitalinos le reiteraron al mundo que quieren educación pública y gratuita, el cobre para los chilenos y plebiscito para que el pueblo hable, participe y decida” (25).
los estudiantes se fueron sumando también las reivindicaciones postergadas del resto de la sociedad explotada, desde solicitar la disminución de impuestos a los combustibles hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El punto culminante de este ascenso de la lucha fue, sin dudas, el paro nacional de 48 horas convocado por la CUT, y apoyado por las organizaciones estudiantiles, a finales del mes de agosto, durante el cual trabajadores y estudiantes volvieron a marchar juntos por la Alameda, como lo anunciara el premonitorio discurso de Allende. “Lo cierto es que en imponente demostración, miles de capitalinos le reiteraron al mundo que quieren educación pública y gratuita, el cobre para los chilenos y plebiscito para que el pueblo hable, participe y decida” (25).
 los estudiantes se fueron sumando también las reivindicaciones postergadas del resto de la sociedad explotada, desde solicitar la disminución de impuestos a los combustibles hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El punto culminante de este ascenso de la lucha fue, sin dudas, el paro nacional de 48 horas convocado por la CUT, y apoyado por las organizaciones estudiantiles, a finales del mes de agosto, durante el cual trabajadores y estudiantes volvieron a marchar juntos por la Alameda, como lo anunciara el premonitorio discurso de Allende. “Lo cierto es que en imponente demostración, miles de capitalinos le reiteraron al mundo que quieren educación pública y gratuita, el cobre para los chilenos y plebiscito para que el pueblo hable, participe y decida” (25).
los estudiantes se fueron sumando también las reivindicaciones postergadas del resto de la sociedad explotada, desde solicitar la disminución de impuestos a los combustibles hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El punto culminante de este ascenso de la lucha fue, sin dudas, el paro nacional de 48 horas convocado por la CUT, y apoyado por las organizaciones estudiantiles, a finales del mes de agosto, durante el cual trabajadores y estudiantes volvieron a marchar juntos por la Alameda, como lo anunciara el premonitorio discurso de Allende. “Lo cierto es que en imponente demostración, miles de capitalinos le reiteraron al mundo que quieren educación pública y gratuita, el cobre para los chilenos y plebiscito para que el pueblo hable, participe y decida” (25).Esta acción conjunta se repitió a mediados de octubre con un nuevo paro masivo de 48 horas. Además de estos hechos también se realizó un paro general en la ciudad de Calama, en el norte del país, donde la convocante Asamblea Ciudadana reclamó por la “renacionalización” del cobre, hubo otro paro de 48 horas de los trabajadores de la salud en contra de la privatización del sector, cacerolazos y nuevas marchas estudiantiles. Lo que empezó como un movimiento estudiantil reivindicativo terminó sacando a la calle la lucha de clases de la sociedad chilena 38 años después que la burguesía aplastara a sangre y fuego la revolución de los 70. Los paros nacionales de agosto y octubre, a los que hemos hecho referencia, con sus marchas, barricadas, bloqueos de calles, los enfrentamientos de los trabajadores y sus hijos estudiantes con el aparato represor del Estado burgués, el mismo que derrocó a Allende en 1973, parecen ser el preludio de los días de lucha por venir. Estas acciones son muy importantes porque le van a dar mayor confianza a los trabajadores en su propia fuerza.
La crisis capitalista mundial que ya se comienza a sentir en Chile y, seguramente, lo hará con mayor intensidad el próximo año, es la mejor prueba del fracaso del régimen de la burguesía, que en Chile se manifiesta en altos índices de desigualdad, subempleo y pobreza. Con los altos ingresos que genera el cobre, con el aceptable nivel de industrialización que tiene el país, con una población cuantitativamente pequeña, sería relativamente sencillo acabar con estas lacras capitalistas. La combativa y consciente clase obrera chilena parece haber comenzado a recorrer nuevamente el camino correcto, apoyada por los estudiantes, como se está viendo en estas jornadas, debe continuar la lucha hasta terminar de desplazar a los Piñera y compañía del poder y tomar las riendas del país en sus manos, sin intermediarios, aprendiendo de las dolorosas lecciones de la derrota de los años 70, para no repetir errores, para así reconstituir el hilo de la historia roto en 1973.
Notas:
(1) www.bcentral.cl/publicaciones/estadisticas/ice012011
(6) 08/07/11 - www.aporrea.org/actualidad/n184359.html
(7) Chile: La desigualdad tras la prosperidad, Silvia Viñas, 29/11/ 2011, http://www.coha.org/chile-la-desigualdad-tras-la-prosperidad/ (8) http://blog.latercera.com/blog/gduran/entry/pib_crece_en_8_4
(11) “…Cuatro familias de Chile también son nombrados por la revista financiera [Forbes], pero quien sobresale entre ellos es el del presidente Sebastián Piñera. Con una fortuna estimada en 2,400 millones de dólares, el mandatario cayó del puesto 437 al 488, a pesar de que su fortuna subió en 200 millones de dólares gracias a su participación en la empresa musical Blanco y Negro y en el canal de televisión Chilevisión, entre otros”. http://mexico.cnn.com/mundo/2011/03/09/ los-mas-ricos-de-america-latina-acumulan-332000-millones-de-dolares
(17) El Capital, Carlos Marx, Volumen I, Fondo de Cultura Económica, México 2000, pág. 545-546
(18) 08/03/11 - www.aporrea.org/internacionales/n176444.html
(19) 05/09/11 - www.aporrea.org/internacionales/n188014.html
(21) “El presidente del sindicato de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Clemente Gálvez, señaló que el Gobierno está manejando la crisis del gas con una visión empresarial a partir de su propia composición. Gálvez coincidió con parlamentarios y especialistas en torno a la pretendida privatización de la ENAP que esconde la proyectada alza, sustentada en la supuesta quiebra de la estatal”. 13/01/11 - www.aporrea.org/internacionales/n172955.html
(22) El conflicto social de mayo de 2011 en Chile: la protesta social sin forma social, Santiago Aguiar, www.estudiosdeltrabajo.cl/.../2011/.../informe-de-conflicto-social-junio-20
(23) 19/07/11 - www.aporrea.org/actualidad/n185047.html
(24) 01/09/11 - www.aporrea.org/internacionales/n187824.html
(25) 25/08/11 - www.aporrea.org/internacionales/n187397.html